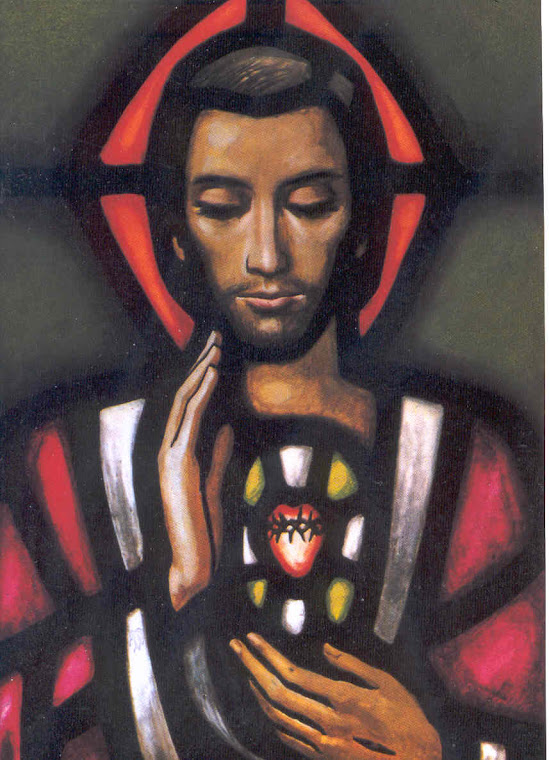Vigilia
de Pentecostés
Comentarios de Mons. Luis Rivas
Manantiales de Agua Viva
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 7, 37-39
El último día de la fiesta de las Chozas, que era
el más solemne, Jesús, poniéndose de pie, exclamó:
«El que tenga sed, venga a mí; y beba el que cree
en mí».
Como dice la Escritura: «De sus entrañas brotarán
manantiales de agua viva».
Él se refería al Espíritu que debían recibir los
que creyeran en Él. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús
aún no había sido glorificado.
*****
La fiesta de las Chozas (que se traduce también
Tiendas, o Cabañas, o Tabernáculos), constituía la fiesta más alegre de las que
se celebraban en el Templo de Jerusalén. Israel había modificado y adaptado a
su fe una fiesta pagana que originalmente se celebraba cuando terminaba la
recolección de los frutos, al final del verano (que corresponde al principio de
la primavera en nuestro país). En esas circunstancias, es comprensible que la
gente estuviera viviendo fuera de sus casas, en rústicas chozas o carpas
levantadas en los lugares donde recogían los frutos, y que el final de los
trabajos se celebrara alegremente con cantos, bailes y otras exteriorizaciones
menos santas. Dentro de ese marco se realizaba también el rito de derramar agua
sobre la tierra invocando a los dioses para que concedieran la lluvia en tiempo
oportuno.
Pero el pueblo judío la había transformado en una
fiesta religiosa. La vida campestre en cabañas o carpas había recibido otro
significado: recordaba los años que Israel pasó en el desierto viviendo en
carpas antes de llegar a la tierra prometida. Era también una fiesta del
Templo. Todos los israelitas concurrían al Templo durante los ocho días que
duraba esta fiesta, en la que se destacaban la alegría y la luz. El Templo, y
desde él toda la ciudad, quedaba muy iluminado durante toda la noche, y en sus
atrios se bailaba. También se realizaba una solemne procesión hasta la piscina
de Siloé para sacar agua que luego era derramada sobre el altar. Era un
resabio de los ritos paganos, pero que se celebraba con un nuevo sentido acorde
a la religión de Israel. De más está decir que el clero de Jerusalén no miraba
con buenos ojos estas celebraciones -en las que se veía obligado a participar-
porque significaban el triunfo de la religiosidad popular sobre la
institucional.
En la actualidad es posible ver en algunas ciudades
que durante los días de esta fiesta las familias judías construyen chozas con
ramas en las terrazas y en los balcones, y se reúnen en ellas para tener sus
actos religiosos y también para conversar o tomar mate.
El autor del evangelio indica con precisión que las
palabras de Jesús que se transmiten en la lectura de hoy fueron pronunciadas
en el último día de la fiesta, el más solemne de todos. Debemos ubicarnos
entonces en el atrio del templo, en momentos en que pasa la procesión que va a
la piscina de Siloé. El pueblo va con ramas de árboles y frutos en las manos,
cantando el salmo: "Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación...",
mientras que el sumo sacerdote preside la procesión llevando un recipiente de
oro que es llenado con agua en la fuente. Se vuelve después al templo y el agua
es derramada sobre el altar. Si el gesto es igual al de los paganos, el sentido
es muy diverso: se piden los bienes de la salvación simbolizados en el agua.
En ese contexto se ubica el grito de Jesús, que
presentándose como la fuente, invita a beber de Él mismo. Llama a todos los
que tienen sed, es decir a todos los que experimentan la necesidad de la
salvación. La figura de la sed, que aquí se usa, es muy elocuente para quienes
conocen el paisaje de oriente. Pensemos en un terreno reseco, donde muy rara
vez cae la lluvia, o en un viajero que se aventura a atravesar el desierto. En
uno y otro caso la sed es sinónimo de muerte.
La condición del ser humano sin Cristo se puede
resumir muy bien en la palabra "muerte". Esa es la situación en la
que quedó Adán: "de polvo eres y al polvo volverás". Todo lo que
ensombrece la historia de la humanidad siempre tiene que ver con la muerte.
A esto responde Jesús: Él ha venido para que todos
tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso invita a beber del Espíritu que
brota de su cuerpo glorificado. El Espíritu es la vida de Dios, y de esa vida
abundante y que no tiene fin podrán beber todos los humanos que crean que
Jesucristo es el Hijo de Dios y se acerquen a Él. Al hablar de esta vida del
Espíritu, que es la vida divina, se debe excluir todo aquello que pone límites,
barreras y negaciones a la vida humana, como es el dolor, la enfermedad, la
miseria... Por eso Jesús dice que es "vida en abundancia".
Cuando llegue el momento de
la muerte de Jesús, el evangelista san Juan utilizará una palabra muy
significativa para expresarlo. No dirá que murió, ni que expiró, sino recurrirá
a un término que tiene distintos sentidos, como para decir todo a la vez:
"entregó el espíritu". De esa forma el lector entiende que entregó su
vida (en este caso en castellano escribimos "espíritu" con
minúscula), y también que es el momento en que entrega el Espíritu Santo al
mundo (en este otro caso lo escribimos con mayúscula). Inmediatamente después,
el soldado golpeará el costado de Jesús con su lanza y de su herida brotará
sangre y agua. Con esta imagen muestra al Señor como la fuente de la que brota
el Espíritu Santo, cumpliendo lo que se había preanunciado en el evangelio que
se lee en esta vigilia de Pentecostés.
Domingo
de Pentecostés
El soplo que da la Vida
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 20, 19-23
Al atardecer del primer día de la semana, los
discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos.
Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté
con ustedes!»
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su
costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.
Jesús les dijo de nuevo:
«¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a
mí, Yo también los envío a ustedes».
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió:
«Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán
perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que
ustedes se los retengan».
*****
Tratemos de imaginar cómo se encontraban los
discípulos de Jesús después de la crucifixión del Señor. El Evangelio de San
Juan nos dice que estaban "con las puertas cerradas por temor".
Tristeza, miedo, desorientación y duda serían algunas de las características
más sobresalientes de ese primer domingo de Pascua.
La escena se transforma en un instante cuando
aparece Jesús resucitado: Él les da la paz y ellos se llenan de alegría. Para
que no quede lugar a dudas les muestra las heridas de los clavos en sus manos y
la abertura que ha dejado la lanza en su costado. La paz, la alegría y la
seguridad son las primeras consecuencias de la presencia de Jesús.
Todo podía haber terminado ahí: una vez recuperada
la tranquilidad, quedarse todos juntos como buenos amigos celebrando la
resurrección de Jesucristo y gozando de su compañía. Pero Jesús añade unas
palabras que abren una nueva perspectiva a la vida de sus discípulos:
"Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes". Los apóstoles
no tienen que quedarse encerrados, sino que tienen que salir al mundo: para
eso son enviados como el mismo Jesús fue enviado por el Padre.
Como ya se ha dicho en otro momento, la palabra
‘como’ que aparece en la frase de Jesús ("como el Padre me envió, yo los
envío a ustedes"), tiene el sentido de una comparación y al mismo tiempo
de una fundamentación: el acto por el que Jesús envía a los discípulos se
produce porque el Padre lo ha enviado a Él. El Padre ha enviado a Jesús, y la
fuerza de ese envío llega a todos los discípulos por medio de Jesús.
Jesús no era de este mundo, pero Dios, por el gran
amor que tiene a los hombres, lo envió para que nos hiciera conocer al Padre y
nos llevara hacia Él, para que nos liberara de la esclavitud del pecado y nos
hiciera hijos de Dios, para que nos quitara el temor de la muerte y nos hiciera
gozar de la vida eterna.
Jesús transmite ahora esa misma misión a sus
discípulos. Es la misma misión originada en el mismo amor de Dios. Pero Cristo
pudo llevarla a cabo porque estaba unido con el Padre: Él dijo claramente:
"Yo y el Padre somos uno". Jesús contaba con la vida y con la fuerza divina
para realizar esta obra de salvar a los hombres. Los discípulos podrán decir:
"Esta no es una obra que esté a nuestro alcance. No tenemos fuerzas suficientes".
Por esta razón Jesús sopló sobre ellos y dijo:
"Reciban el Espíritu Santo". Cuando Dios creó al primer hombre, sopló
sobre él y de una estatua de barro se formó un hombre viviente. El soplo de
Dios es vida, y puede vivificar un trozo de barro.
El Espíritu Santo
A estos discípulos débiles y frágiles como el barro,
Jesús los transforma soplando sobre ellos la vida de Dios. El Espíritu Santo
que ellos reciben en ese momento es uno solo con el Padre y con el Hijo: es una
persona de la Trinidad y representa la Vida, la Fuerza, el Amor de Dios. Así
como el Padre nos dio a su Hijo como Redentor, ahora entrega el Espíritu Santo
para que dé vida, fuerza y amor a los creyentes.
El Espíritu Santo es dado para que actúen. Por eso,
de todas las obras que tienen que realizar los discípulos enviados por Jesús,
en el Evangelio se menciona una sola que parece ser la que de ninguna manera
puede ser llevada a cabo por un simple hombre, la de perdonar los pecados.
"¿Quién puede perdonar los pecados, sino solamente Dios?", dijeron
una vez aquellos hombres que oyeron a Jesús perdonando los pecados. Ahora
Jesús les concede este poder a los hombres, lo que equivale a decir que les
está otorgando el poder de hacer cosas que solamente pueden ser hechas por
Dios. Y si algunos hombres pueden perdonar los pecados es porque han recibido
este Espíritu Santo que es el mismo Dios.
El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que da vida
al barro, es el único capaz de envolver a un pecador y convertirlo en un Santo.
Cuando los hombres perdonamos a nuestros hermanos lo hacemos olvidando las
ofensas o los delitos que los otros han cometido. En cambio cuando Dios perdona
hace mucho más que olvidar: transforma al delincuente en un hombre justo, el
fuego de Dios hace desaparecer totalmente el pecado cometido, es un nuevo acto
de creación, es como comenzar a existir otra vez. Tenían razón los que decían:
" ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios?", porque los
hombres que pueden perdonar los pecados lo hacen una vez que han recibido el
Espíritu Santo, que actúa en estos hombres para que de distintas maneras
perdonen los pecados administrando los Sacramentos y anunciando la palabra de
Dios en la Iglesia.
Esos discípulos que unos momentos antes estaban
encerrados, llenos de miedo, quedaron transformados al recibir el Espíritu
Santo. Olvidaron el temor y la tristeza, y con valor y alegría salieron a
cambiar el mundo anunciando el Evangelio por todas partes. Ni las amenazas, ni
las cárceles, ni las torturas y el martirio fueron suficientes para hacerlos
callar porque hablaban y actuaban impulsados por el Espíritu Santo que es
fuerza, vida y amor de Dios.
Envía, Señor, tu
Espíritu
Si miramos a nuestro alrededor no será difícil
descubrir que muchos viven como los discípulos de Jesús en los primeros días
después de la crucifixión del Señor. Los discípulos habían sido testigos del
juicio en el que Jesús fue condenado a muerte y ahora tenían miedo de que
también a ellos les pudiera suceder lo mismo. Por eso no salen a la calle, no hablan
en público, no se muestran ni se dan a conocer. En la actualidad ese mismo
temor existe en muchos que se llaman cristianos. Algunos viven encerrados,
temen las burlas o las falsas acusaciones, temen ser perseguidos por vivir
cristianamente, temen perder la seguridad que les da el vivir de acuerdo con un
mundo que no se comporta conforme a la voluntad de Dios. Este temor les hace
asumir actitudes contradictorias, opuestas al nombre de cristiano. Reducen su
vida cristiana a todo lo que es oculto, a lo que se hace en el secreto del
corazón o en la penumbra de una iglesia. Pero en la vida cotidiana nada hacen
que los pueda hacer aparecer como discípulos de Jesús.
Otros viven sumergidos en la tristeza. Los
acontecimientos de la vida, los sufrimientos personales, las noticias de lo que
pasa en el mundo, los temores de lo que puede pasar en el futuro, tienen tanta
fuerza que han logrado apagar en ellos la alegría cristiana. Siempre viven
tristes, todo lo juzgan negativamente y el pesimismo parece ser la norma por la
que se rigen para pensar, hablar y actuar.
Y por último están aquellos que viven totalmente
desorientados. Ante las circunstancias adversas que les ha tocado vivir o ante
algún fracaso que se les ha presentado, ya no saben para donde mirar. Todo les
parece oscuro y difícil, no encuentran el camino e ignoran el valor que puede
tener la vida, el trabajo o cualquier otra cosa que tengan que realizar.
El temor, la tristeza y la desorientación se disipan
con la presencia de Cristo resucitado. El evangelio nos dice que los discípulos
se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. El mismo Jesús les dijo por dos
veces que les daba la paz, esa paz que significa tranquilidad, felicidad, plena
posesión de todas las bendiciones que Dios ha prometido a los hombres.
Pero sobre todo desaparece el temor, la tristeza y
la desorientación cuando Cristo otorga el Espíritu Santo. El soplo de Dios
tiene tal fuerza que puede hacer desaparecer los temores, las tristezas y las
desorientaciones de los hombres, y en su lugar crea seguridad, alegría, firmeza
y decisión.
El barro que se
transforma
Los que no se atreven a manifestarse como cristianos
porque tienen miedo al "qué dirán" o a las reacciones de los demás,
aquellos que no se animan a asumir una actitud plenamente cristiana porque se
sienten muy cómodos en su tibieza o en su pecado, los que no se atreven a
sufrir por Cristo, tienen que pedir insistentemente que se les conceda la
gracia de recibir el Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés. El Espíritu
Santo los llenará de una fuerza desconocida que los transformará como
transformó a los Apóstoles.
También los tristes deben pedir la venida del
Espíritu Santo porque así sentirán que su tristeza se convierte en alegría. El
Espíritu Santo les hará ver que el dolor, el sufrimiento y la misma muerte no
carecen de sentido para un cristiano. Cuando Jesús se manifestó resucitado a
sus discípulos les mostró ante todo las llagas de sus manos y la herida del
costado: a partir de ese momento los discípulos comprendieron que lo que ellos
habían interpretado como un fracaso, ante los ojos de Dios era un triunfo; que
los dolores y la muerte son como un camino por el cual Dios nos hace ir hacia
la gloria de la resurrección. Si para los hombres sin fe el dolor carece de sentido,
para quien cree en la resurrección de Jesús los sufrimientos tienen valor
porque se unen a los de Cristo en la cruz. El dolor no desaparece, pero
adquiere un sentido. Dicho de otra forma, el cristiano no puede pensar en el
sufrimiento sin pensar al mismo tiempo en la gloria y la alegría de la
resurrección. Y esto mismo es lo que hace encontrar el rumbo a los
desorientados.
Enviados como
Jesús
El soplo de Dios es capaz de transformar una estatua
de polvo en un hombre viviente, puede cambiar a los débiles y temerosos
discípulos en ardientes e intrépidos misioneros que llegan a derramar su propia
sangre por anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo provoca en nosotros un
nuevo nacimiento haciéndonos nacer como hijos de Dios; se puede decir que
recibir el Espíritu Santo es como ser creados de nuevo.
El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios y al mismo
tiempo nos hace tomar conciencia de nuestra condición de hijos. Es el mismo
Espíritu el que en nuestro interior nos mueve para que recemos y podamos
invocar a Dios como Padre. El Espíritu Santo enriquece nuestra vida, nos hace
valorar nuestro trabajo, nos hace tomar en consideración la vida de los demás.
Si el Espíritu Santo nos da una nueva vida esto
significa que nos da también un nuevo dinamismo. Al recibir al Espíritu nos
comprometemos en la misma misión de Cristo: así como el Padre lo envió a Él,
ahora somos enviados nosotros. El amor de Dios nos impulsa por medio del
Espíritu para que salgamos a transformar el mundo.
Todo lo que el Espíritu Santo hizo en el grupo de
los Apóstoles, ahora lo vuelve a realizar en nosotros, y a través de nosotros
lo quiere hacer en todo el mundo. A un mundo envejecido, desilusionado y
triste hay que llevarle la presencia del Espíritu Santo para que lo
rejuvenezca, le dé nueva fuerza y alegría. Pero para eso hacen falta apóstoles
dinámicos y valientes, testigos de Cristo que vivan bajo la fuerza del
Espíritu, y no estatuas de barro que se deshagan ante la primera contrariedad.
El Espíritu y
nuestra misión
La donación del Espíritu Santo no se limita al
momento en que lo recibieron los apóstoles en la tarde del primer domingo de
resurrección. Jesús sigue entregando el Espíritu a su Iglesia, y este Espíritu
hace que los cristianos lleguen a ser testigos. La fuerza del Espíritu obra en
los hombres y les hace experimentar el amor del Padre expresado en Cristo, para
que todos puedan hablar de lo que "han visto y oído", y actúen como
verdaderos testigos y no como repetidores de cosas aprendidas en los libros o
dichas por otros.
El Espíritu Santo actúa en los cristianos para
hacerlos verdaderos evangelizadores, y también despliega su fuerza en la Iglesia
y en sus ministros para que mediante los sacramentos puedan hacer renacer a
los hombres a la vida divina y alimenten y acrecienten esa misma vida.
Finalmente, la presencia del Espíritu que une con
Cristo y con el Padre es la que mantiene unidos a los cristianos en una sola
Iglesia y la que da impulsos a los que están separados para que busquen la
unidad.
La fiesta de Pentecostés nos llama a reunirnos en
torno a Jesús para que le pidamos insistentemente el Espíritu Santo. Pidamos
el Espíritu Santo que nos capacite para ser evangelizadores, viviendo la vida
de hijos de Dios y acompañando a los demás hombres para que lleguen a ser participantes
de esa misma vida. Esto es lo que hizo Jesús y nos dejó como tarea a los
cristianos. "Harán las mismas obras que yo he hecho, y las harán también
mayores" dijo el Señor.
Pidamos el Espíritu Santo que nos una con Dios y
también entre nosotros. Pidamos el Espíritu que haga cesar todas las divisiones
entre los hijos de Dios. El Espíritu es el que da la unidad, y tenemos que
disponernos para recibirla. Pidamos el Espíritu que reavive cada día más el
ímpetu misionero de la Iglesia, para que todos los hombres puedan llegar a ser
hijos de Dios.
¡Que el Espíritu Santo
descienda abundantemente sobre toda la Iglesia para que no desfallezca en su
misión de llevar una nueva vida al mundo entero!